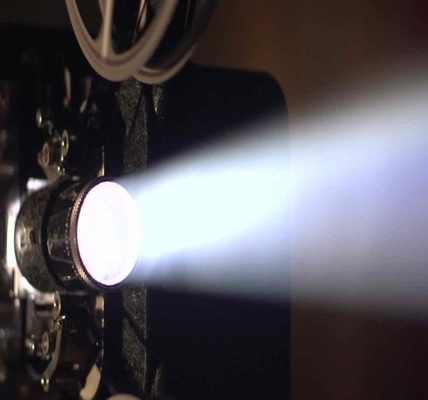Hacía mucho que no me acostaba con nadie. Con el tiempo eso de coger se va haciendo cada vez más complicado. Yo no soy ninguna escultura, pero tampoco me considero un bofe. “Ya no me cocino con el primer hervor”, me hubiera advertido un pariente mío que ya se dedica solo a dormir. Lo cierto es que a veces al mirarme en el espejo me parece estar viendo a otra persona. Como si la que estuviese del otro lado del vidrio ya no fuese mi hermana melliza que está dispuesta a realizar todas mis morisquetas sino que fuese una extraña. Una señora mayor, que a duras penas reproduce algunos, no todos, de mis movimientos con cierta dificultad y torpeza. Con un desgano y una apatía alarmante que en más de una oportunidad me obligó, estando yo en el baño, a apagar la luz de un manotazo y a irme ofendida debido a su inconducta del cuarto destinado a desechar los excrementos.
Ni que hablar del espanto que me produce bañarme, cosa que ya no hago todos los días. En parte porque me da pereza, en parte porque ahorro en jabón y detergentes para el pelo y demás triquiñuelas. En realidad le he tomado un cierto rechazo a la bañadera, que enlozada y distinguida como lo fue siempre, ahora me suena a posible trampa mortal si me llego a caer. Cuántas serán las historias de muertes dentro de un baño que he escuchado a lo largo de mis años; en todas ellas la bañadera jugó un papel fundamental.
No recuerdo bien en que circunstancia lo conocí a Mario. De a poco nos fuimos frecuentando. El proceso fue lento. Complicado y un poco impostado. A veces me parece que a él no le quedaba otra y a mí tampoco. En una feria del plato de la Municipalidad. O algo relacionado con la biblioteca del barrio. De alguno de esos lugares debe haber provenido Mario. Hay momentos en que se lo estoy por preguntar, pero me termino arrepintiendo, no quisiera que piense que está ante una mujer que desvaría.
Siempre nos encontramos en lugares neutrales. El barcito frente a la plaza. La misma plaza cuando los días son cálidos. Concurre vestido con la misma camisa o una idéntica a la anterior, a lo mejor tiene más de una del mismo color y corte. El ritual no se modifica mucho: nos saludamos, hacemos referencia al cuadro climático, nos preguntamos si queremos tomar algo y hasta que nos llega el acostumbrado café tenemos tema de sobra para conversar. Qué el mozo no es el mismo de la vez anterior. Qué seguro lo han echado porque el dueño se dice que es muy ordinario para pedir las cosas. Qué, por eso mismo, el piso y las mesas podrían estar un poco más limpias. Qué a la mujer sentada en el fondo le veo cara conocida y cientos de otros temas que fluyen como si estuviésemos frente a un río de amistad.
La llegada del café acota nuestra charla. Ahora nos limitamos únicamente a hablar de la temperatura de la bebida que nos acaba de alcanzar el mozo, que ya no nos preocupa si es el mismo de siempre u otro. El mozo es solo el mozo y punto. Por suerte el potecito cargado de sobrecitos de azúcar y edulcorantes nos ayudan a debatir sobre la conveniencia de consumir uno u otro. Eso dura poco tiempo y lo sabemos. No nos podemos pasar una vida sin avanzar con el sorbido del café. Porque frío no es lo mismo. Mario lo termina en tres tragos. Pausados. Yo necesito cinco. Los vecinos de mesa, con sus charlas, me ayudan a que Mario no escuche el sonido que hace mi garganta al empujar el líquido para el lado de las entrañas. Eso sería un horror. A lo mejor me hago demasiado la cabeza, es de esperar que mi acompañante ya no tenga el oído de un muchacho de veinte.
Una vez que nos terminamos la consumición la situación se empantana un poco más. Llega el momento de pagar. Yo advierto que es correcto que compartamos los gastos. Mario se muestra caballero y dice que por favor que él abonará la cuenta.
-Mozo- dice levantando la mano derecha, y esa será una de las últimas palabras que pronuncie.
Le traen el papelito y el ni lo mira. Ya sabe cuánto tiene que pagar. Abona con monedas y un papel de denominación chica. De dónde conseguirá las monedas me gustaría preguntarle, pero me da no se qué. No quisiera que piense que le estoy insinuando algo.
Después de que deja el dinero la cosa se pone tensa. Mario comienza a mirar en diferentes direcciones. Parece un ladrón que se está escapando con un gran botín.
Yo seré un gran botín para Mario o seré una carnada para darle celos a otra.
La boca se me pone pastosa y no termino de sabe si es por el gusto rancio que deja el café o por los nervios. Miro la taza vacía. Casi fría. Me cuesta tragar, tengo la sensación de una traqueitis incipiente, igual ya aprendí que es solo eso. Una sensación. Cuando él me dice ¿vamos? me levanto aliviada tomando los recaudos para no tambalearme y parecer borracha. Acepto con entusiasmo la invitación más por ir acercándome a mi domicilio que por darle un tinte más íntimo al asunto. Mientras camino los pasos que me restan para quedar del lado de la vereda, el frío que me recorre la espalda es el mismo que te produce la aparición de un ánima. Siento millones de agujas clavarse en mi carne. Mario viene atrás a pocos centímetros de mí. Siento de qué manera su mirada me recorre de arriba abajo y me quema.
Qué pensará.
Cuando quedamos del lado de afuera del local todo se vuelve peor. El silencio me aplasta. No sé cómo romperlo. Pero sé que romperlo sería aun más incómodo. El viento helado despabila un poco mis sentidos. En especial el de la vista que se encontraba un tanto adormecido. Mario hace sonar sus zapatos contra el suelo. Sabe que le queda una última ficha y la va a utilizar. Una especie de bruma se ha levantado del lado que viene el río y una llovizna que no termina nunca de caer nos moja la cara. Pienso que debería haber traído el piloto y el paraguas. Después pienso que hubiese sido ridículo porque cuando salí de casa había sol.
-Querés que tomemos alguna otra cosita en casa- pregunta mi compañero al igual que las veces anteriores.
No se qué hago y termino aceptando la invitación.
Entonces Mario se coloca bien cerca de mí hombro y me toma por primera vez en nuestra relación del brazo. A lo mejor es porque se le aflojaron las piernas con mi aceptación. Andá a saber si estaba preparado para que yo aceptase. No se dice nada. Se camina. Se imagina. Se le teme a lo que vendrá.
Junto a nosotros pasan tres adolescentes. Se desplazan a una velocidad supersónica para nuestras posibilidades. Mario les mira el culo. Unos culos hermosos que se van rápido y para siempre. Trato de imaginar nuevamente qué piensa en ese momento y me doy cuenta de que no tengo ni la menor idea. Que no lo conozco a él y que fue un error haber aceptado su oferta. Decido que soy una mujer grande y de carácter fuerte, que le voy a pedir disculpas por el mal entendido y que voy a continuar en dirección a mi casa. Estoy a punto de hablar cuando me lo comunica.
-Llegamos.
Son cuatro escalones los que hay que sortear hasta llegar a una especie de descansillo. La puerta está ajada. Es de un color verde opaco. La cerradura está desviada. Mi compañero hace unos movimientos acompasados hasta que tiene suerte y se abre. No es una ráfaga de nervios lo que me envuelve sino el tufo que sale del interior de la vivienda. Mario se mete rápido y enciende la luz que se encuentra a un costado. Lo sigo. Cierra de inmediato, temiendo que a último momento salga disparada. Pero ya está. Me tiene atrapada.
Miro el cielorraso, las manchas de humedad son indisimulables e imparables al igual que la situación que me va a tocar vivir. Hay olor a pis de gato. Bajo la vista porque el foco que pende de un cable, aunque mugriento, me encandila. Pasan dos segundos en los que estoy ciega. Cuando recupero la vista repaso el lugar. Concluyo que la pobre vivienda no esperaba ninguna clase de visita. Una panera de plástico roja sobre una mesa redonda. Cortinas blancas/amarillentas por el humo del cigarrillo. La presencia de un gato que no se ve pero se siente. Dos bolillas negras al costado de un sillón con un agujero en el lugar de sentarse, seguramente caca del mencionado gato. Una canilla que deja escapar un hijo de agua permanente. El silencio de la pava sobre una hornalla apagada. Un olor que se hace a cada respiración más penetrante y que como todo, pronto va a desaparecer y será con suerte un feliz recuerdo. Ropa revuelta y tirada por todas partes. ¿La tirará el gato? El caos es similar al que producen las guerras. De todas formas está calentito y eso me parece bien. Lo único positivo hasta el momento.
Mario me dice algo. O trata de hacerlo, porque en verdad no se le entiende nada.
Se da cuenta de lo que pasa.
Vuelve a intentarlo y los sonidos que escupe su boca son más oscuros que lo anteriores.
Para salvar la situación me señala el lugar donde hay una puerta. Parece la entrada al túnel de la desesperanza. Comienzo a caminar en la dirección indicada. Él lo hace más rápido y se introduce primero en lo que parecería ser una pieza. Enciende un velador. Junto al cable que lleva la corriente hay un vaso de vidrio transparente con agua. De esos que se colocan sobre la mesita de noche para dejar los dientes postizos adentro o para poder tomar una pastilla de madrugada. Ojalá que sea para la pastilla. Tiroides. Una cama vieja sin hacer con el colchón hundido en uno de los costados, seguro el que utiliza para dormir Pasado el reconocimiento visual. Vuelvo a mirar a mi acompañante.
Ese es el momento en el que de un solo movimiento queda desnudo. Parece una especie de truco de magia. Me quedo mirándole la pija. No me acordaba bien cómo era. Da la sensación de ser un gusano muerto y no un órgano que pueda producir placer. Antes de que tenga tiempo de pensar, no sé bien qué es lo que me hace. Un solo movimiento. Desnuda. Es imposible, me digo.
Nos acompañamos hasta la cama. Con cuidado. Como dos niños que caminan por primera vez sobre una pista de hielo y temen caerse. Me ubico boca arriba. Espero.
A lo primero nada.
Después se coloca arriba mío. Su cuerpo tibio mejora en parte las cosas. Busca con apuro el hueco casi atrofiado. Lo encuentra. Empuja varias veces. La presión lo hace ceder. Me entra. Me gusta. Se agita. Parece haber recobrado el habla.
-Mirá que fuerte se largó a llover. Disfrutalo, me dice. Y se comienza a mover con más furia. Se juega entero.
-A vos también te gusta la lluvia- pregunta.
Las cosquillas desaparecen de inmediato mientras decido cerrar los ojos. Es como si me cogieran con una palanqueta.
El suave sonido del agua contra el techo de chapa me lleva a otro lugar.
Al pasado.
Al arroyo.
La crecida y los gritos.
La oscuridad de la noche.
El rasguño producido por aquellas pequeñas uñas mal cortadas el día anterior.
La sensación eterna de esa manito escapando de mis garras de leona que no pudo hacer nada para salvar a su cría.
¿O no quiso?
El reproche.
Mario debe haber terminado. Porque el frío de la tarde me hace tomar nota de que ya no se encuentra sobre mí sino a un costado. Descansa. Bufa. Se ha dormido.
Me bajo de la cama y comienzo a vestirme.
Sigo sin entender cómo hizo para sacarme tanta ropa de un solo movimiento.
Sergio Fitte nació en 1975 y está radicado actualmente en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Dirigió talleres literarios en La Plata y en las Unidades Penitenciarias de Gorina y Magdalena mientras vivió en la capital provincial. Es autor de “Señor Canario” (La Quimera Ediciones 2001); “A no chillar” (Editorial Corregidor 2003, Libro destacado por Gabriel Bañez en el suplemento literario del diario El Día
de La Plata); “Dios con lapicera” (Editorial Corregidor 2005, Prólogo de Esteban López Brusa); Proyecto de difusión (Editorial Simurg 2006); “Prostíbulo” (Editorial Simurg 2009); Institucionalizaciones (Ediciones El Broche, La Plata 2012); Desahogo (Prosa Editores 2016); Las cosas que le pasan a los Otros (Editorial Lee 2017); Nadie Nace Virgen (Wolkowicz Editores 2017). Discriminaciones (Zeta Centuria Editores 2021).