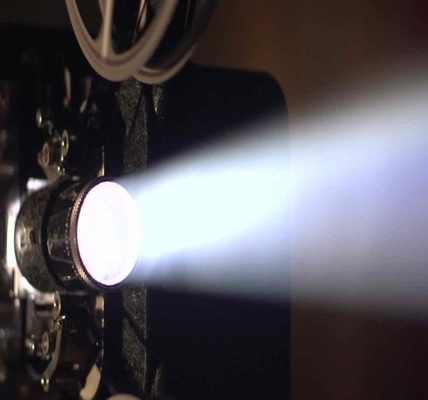-…raros, tan raros… -comentó el piloto Moro.
El hedor atravesaba cada grieta, irrumpía en la timonera del Capitán Constante, violaba cada nariz, ardía en las gargantas.
-Dicen que ellas la tienen vertical -retrucó el marinero Navarrete.
-Nunca le hagas demasiado caso al pito -saltó Kotcheff.
Gonzaga, sentado junto al claravisión, se dio vuelta. Bastó que mirase unos segundos, sin palabras, al jefe de radio. Y sin palabras volvió a la posición anterior: de cara al mar.
Navarrete afirmó las manos en la rueda de cabillas, miró hacia abajo el repetidor del girocompás, miró un momento hacia arriba como si estuviera especialmente atento a la lectura del axiómetro, clavó luego la vista a proa dispuesto a sortear el próximo obstáculo flotante.
Nadie esbozaba un amago, siquiera, de sonrisa.
Una larga lengua los envolvía: una lengua en la que ninguna madre cantaba a ningún hijo, ninguna amante celebraba cuerpos entrelazados, ninguna sabia enhebraba profecías: una lengua toda hecha de naufragios antiguos: cementerio de gritos: eco infinito de órdenes, de pedidos desesperados, de blasfemias.
Se abrió una puerta Ta ta ta ta thalassa mot ttt tttt or diésel t ata thalass Su su su lzer 6RND76M; t ata ta thalasSA; 6 Cilindros (760 x 1.550). A. F. N. E ta ta ta tat.
-¡Cierre! -gritaron Kotcheff, Moro y Navarrete. Y por supuesto, Gonzaga. Todos a una.
El cabo de mar Roel volvió a cerrar y se fue, vaya a saber qué buscaba. Una ráfaga compacta de hedor llegó a meterse en la timonera y se pegó a las narices, a los labios, se pegó a las palabras como una firma vergonzante.
-Un poco más a estribor -mandó Gonzaga sin mandar casi.
-A estribor -repitió Navarrete con un desgano parecido, como si tratara de emular ese tono inusual en su capitán, como si resultara imposible, de otra manera, cumplir esa orden.
Giró un poco, suave, muy suavemente, la rueda. El petrolero se fue deslizando con docilidad hasta dejar a popa otro inmenso cadáver de ballena minke, y suave, muy suavemente, fue volviendo a girar la rueda a la otra banda, y fue volviendo a rumbo el petrolero de casi dos cuadras de largo, con tanta docilidad como si se tratara de un bote jugando por algún lago, al final de una tarde, un domingo cualquiera. Decenas de minke muertas se divisaban a proa. Infladas artificialmente para que el Atlántico Sur no se las robara a quienes las habían matado. La agitación que había dejado el temporal -cuatro días de viento del SW cargado con agua nieve, nunca por debajo del 8 en la escala de Beaufort- las hacía bailar una danza de la muerte jamás imaginada por aquellos pintores medievales que se deleitaban con cada variante de la escatología.
Al filo del alcance de radar, como fantasmas de luz, se divisaban los barcos de la pequeña flota ballenera. Ecos de un verde parpadeante, profusiones saltarinas que sólo el ojo más experimentado lograba, apenas, y no sin margen de error, discernir de otros ecos producidos por las grandes olas redondeadas y confusas del mar de fondo que los bamboleaba.
-Son capaces -siguió Moro como si alguien hubiera demostrado interés en su perorata- de acomodarse la ropa después de una batalla, limpiarse las salpicaduras de sangre, alistar sus tintes, sus pinceles, su aceite, y con la mayor delicadeza, dibujar, sobre una tela tan leve que el menor descuido rasgaría, un haiku. Un poema de tres líneas, sólo tres líneas -explicó-, alusivo a un bosque ardiendo en ocres, a un arroyo que vuelve a hablar después de meses, a una cumbre nevada, a unas nubes en fuga.
Los banderines que había al tope de la pica hendida en la carne putrefacta de cada minke se estremecieron con una ráfaga. Las figuras estampadas sobre ellos se retorcieron como serpientes azules.
-Me gustaría saber leer eso. Podrían ser haikus -fantaseó Moro.
-Me cago en ellos -coronó Kotcheff, que permanecía ahí porque el cuarto de radio, tan escueto, resultaba asfixiante.
-Bueno… Los gallegos no son mucho mejores -punteó Navarrete-. A veces -hizo un gesto de asco, de contrariedad, de odio-, las pocas veces que sopla viento del este, se meten al golfo sus descartes y pueden llegar hasta la puerta de cada casa. Entonces tenemos que palear cientos de miles de polacas, de granaderos, cientos de toneladas de peces ya irreconocibles, armar pilas, echarles kerosene, prenderles fuego… -empezó a girar la rueda para esquivar otra minke sin que nadie se lo ordenara, porque Gonzaga, contra su costumbre cuando estaba en la timonera, había ido cayendo en la prescindencia.
-Me cago en ellos también -elevó su apuesta Kotcheff.
-Los kamikaze, antes de impactar contra algún portaviones yanqui, escribían su despedida en forma de haiku -agregó Moro-. Y eran buenos, eh, muy buenos.
-Terribles pelotudos -descalificó el jefe de radio-, morir así. ¡Por el Emperador! -imitó con la boca el sonido fragoso de un pedo.
-Por ahí el Emperador era una excusa -tanteó Navarrete.
Nadie hizo caso.
Navarrete miró hacia Gonzaga. Lo miró como si le pidiera permiso para algo con los ojos. Gonzaga miraba hacia proa. Más allá de las olas altas y redondeadas y verdes miraba. Más allá de las minke arponeadas y abandonadas hacía días en medio de un temporal sorpresivo, arriba y abajo y arriba y abajo por esas olas, las minke, las minke, las minke. Más allá de las nubes en retirada sobre esas olas, más allá, quizás, del horizonte recortado por esas olas. Más allá de lo mirado, más allá de la mirada.
Moro, nominalmente a cargo de ese cuarto de guardia, tampoco atendía demasiado la navegación, zigzagueante como el rastro de un insecto herido.
Si existiese, para un cielo después de la tormenta, la expresión cielo de fondo, así como existe la expresión mar de fondo, el cielo que revoloteaba por encima de ellos sería el perfecto ejemplo. Un cielo cuya voracidad imponía cierta lentitud exasperada a las acciones, un cielo que cargaba de electricidad las voces. Una extensión de luz parpadeante donde los colores no conocían frontera ni las formas sosiego. No un cielo fijo como un mapa, no un cielo vacilante como la realidad, un cielo firme y decidido, en su locura sólo aparente, como un lenguaje secreto.
Tan ajeno a ese cielo como al agua o a la tierra, preguntó Moro:
-¿Saben cómo era la instrucción de los kamikaze?
Kotcheff hizo con la mano un gesto de rechazo como si apartara un moscardón pertinaz.
Gonzaga seguía impertérrito. En su cara, el mar era un silencio.
-¿Cómo? -dio pie Navarrete con los ojos negros brillando, si no de curiosidad, de algún entusiasmo parecido a la curiosidad, aunque, también, quebrado por un amago de burla.
-Los hacían esquivar globos cautivos cada vez más cercanos entre sí, cada vez a mayor velocidad. Y al final de la instrucción, ya directamente los obligaban a volar entre fuego antiaéreo. No había nadie que pudiera volar como ellos. En cambio, no se preocupaban demasiado porque aprendieran a aterrizar de manera decente…
Navarrete miró a Kotcheff, miró a Gonzaga, hizo girar la rueda, otra minke fue quedando atrás, volvió a rumbo. Durante el tiempo que llevó la maniobra, nadie pronunció palabra.
-Y les pedían -completó Moro tras constatar de un vistazo algo de espacio libre a proa- un último esfuerzo: que impactaran contra su objetivo con los ojos bien abiertos. Sus instructores les aseguraban a los pilotos que, si mantenían la mirada hasta el final, hasta explotar, verían el rostro sonriente de su madre.
Kotcheff entornó los ojos, carraspeó, giró varias veces la cabeza a un lado y al otro.
-¡En serio! A mí me lo contó un vecino…
-¿Vecino?… -empezó a reírse Kotcheff como un motor que remolonea al arrancar.
Moro alzó la voz y bajó el tono:
-Hay un kamikaze que vive.
Ahora amagó reírse Navarrete. Pronto lo sosegó la paradoja.
Moro continuó implacable:
-Los hijos de japonés, por más que hubieran nacido en la Argentina, se presentaban como voluntarios para defender al Imperio del Sol Naciente. A muchos la embajada los embarcó para allá, pero no tantos llegaron. La mayoría fue interceptada por patrullas enemigas que los internaron en campos de prisioneros hasta un par de años después de terminada la guerra. Mi vecino, que para más señas, pueden buscarlo en la guía, se llama Juan Manuel Kikuchi, fue uno de los que lograron su objetivo. El viaje hasta allá, más de una vez lo ha contado, porque los viejos se olvidan de lo que contaron y se repiten, lo ha contado con ese acento que no es ni japonés ni criollo, cuando en el barrio se juntan a matear en la vereda, ya fue una hazaña. Tengan en cuenta que lo hizo poco antes del desembarco yanqui en las islas del Pacífico. Allá recibió instrucción. De puro ojete no entró en la última oleada kamikaze. Cuando todo terminó, don Juan Manuel logró escapar. Viajó en avión de transporte de tropas, en tren, a pie, en junco, en lancha torpedera, en submarino, en yak, en trineo, en carromato, en camello, en tanque de guerra, a caballo, en mula, en camión, y, por último, escondido por el capitán del Gaucho, cruzó el Atlántico. Una madrugada neblinosa del otoño de 1947, desembarcó clandestinamente en Puerto Nuevo…
-Uhhhhh -fue cuanto dijo Navarrete.
Esta vez Kotcheff, que no dijo nada, le hizo coro con sus ojos claros, rabiosos, como de vidrio molido.
-Y después de atravesar continentes, climas, idiomas… a que no saben lo que le pasó acá… -los tentó Moro.
Kotcheff volvió al desdén, un desdén tal vez demasiado elocuente para ser del todo cierto, Gonzaga seguía apartado, y ni falta hizo que Navarrete demostrara su interés para que Moro continuara:
-El pobre se comió dos años de cárcel por desertor al servicio militar obligatorio. Dos años debió arreglarle el jardín al coronel que dirigía el presidio militar de Batán. Dos años entre buganvilias, azaleas, margaritas, jazmines. Y, ya que estaba, le brindó otros servicios a la pundonorosa mujer del coronel.
La risa de Navarrete arrastró a Kotcheff. Moro sonreía como un personaje secundario de historieta. Pero sin dudas su sonrisa significaba algo distinto a la sonrisa de los otros. Y con ese gesto indiscernible llenando su voz, en medio todavía de la jarana, retomó:
-Aquellos tipos, capaces de algo que nadie más hizo en ninguna guerra, escribían su despedida y… -dijo Moro, respiró Moro, hondo, y concluyó: -¡lo bien que escribían! -y se fue desinflando, cada vez más lento, más lejano, más susurro-. Supongo que era porque escribían siempre…
-Mirá vos -lo cortó Navarrete.
Gonzaga seguía absorto.
En sus brazos carga un cordero que tiembla. Se acerca. Tío. Animal solo. Se le murió la madre. Cordero que carga. ¿Quién mejor que vos para? Cordero. Vas a darle todos los días leche hasta que, ni un solo día te olvides, si te llegás a… Tiembla. Y cuando crezca vas a empezar a darle alimento sólido. Cordero. Vas a dormir con él para. Si te llegás. Que tiembla. Vas a ver. ¿Quién mejor que? Lo que te pasa. Cordero.
-El almirante Onishi -insistía Moro, desatado-, el jefe supremo de todas las flotillas kamikaze, una vez firmada la rendición por el Emperador, se suicidó con su sable de ceremonia. Doce horas agonizó. No quiso aceptar asistencia de nadie. Ni para vivir ni para morir. Dejó escrito un haiku -hizo una pausa propiciatoria-, un haiku terrible.
-¿Y qué decía? -se plegó enseguida Navarrete ante la censura silenciosa de Kotcheff.
Se acerca el tío con el cordero que alimentaste con leche con sangre con llanto con tierra arrastrado por los vellones el cordero que durmió con vos cada noche, se te va a pasar esa puta costumbre de llorar cada vez, tío no, cordero que tiembla lo arrastra de los rulos me arrastra que carneamos hacia el corral cada vez me arrastra dormimos hacia el cordero juntos me arrastra con el cordero, saca el facón, tajea.
Ha refrescado
y estoy como la luna
tras la tormenta
Si bien ostentando algo de engolamiento, el piloto Moro ha recitado con emoción el último haiku del Almirante.
Pero nadie dijo nada.
En las manos, en la cara, en los brazos. Salpica. Que cordero que tío que tajo que pozo, que cuántas paladas que tiempo que escapo. Y tierra. Que tiembla.
-¿Vieron? -se entusiasmó el piloto Moro-, ¿se dan cuenta por qué escribían siempre tan bien?
Strach, strach, strach cardos piernas campo llamas los pies, entre los dientes pulmones, sangre traviesa piernas campo sangre cordero, propia del pozo y ahora para enterrarlo mocoso de mierda, no tío, llorabas gritabas moqueabas hacer el pozo corriste traviesa, tren, mocoso colgado, colgado, cuánto colgado, colgado clan clan clan, clannnnnnnnnnnnnnnnchhhhh, que, que, queq, en chapa, vía, salto, puerto, corro, busco. Refugio entre restos de barcos en desguace cuántos días, trigo en los muelles caído disputado con palomas gaviotas ratas agua de charco cuántos días, calor, frío, día, noche hasta que ¡Juancito! La cara de Leopoldo, peón del tío: te están buscando hace, la cara que se asoma, Juancito. Lo abraza Leopoldo y. Vuelta. Chata. Chat chat chat. El tío que te obliga. No tío. No sangre. No tierra. Al campo. Apenas vuelto. Devuelto. Leopoldo gaucho judío: el tío lo echa por, y la gauchada por, y sobre todo peón por. Echa tierra en la cara tierra en las piernas tierra no tío no en las manos, tierra del pozo para que aprendas, metelo adentro guacho, tapalo ahora, tapalo te digo hijunagranputa. Por. Echale tierra sangre traviesa después a cada semana lo obligara a se escapó desenterrarlo campo tren para ver que había en su lugar, después de que, a la séptima semana, el tío le dijo jo jo jo jo con olor a grappa, le dijo que, le dijo todos, risa, eso que había, risa, como ahí, cómo, en el pozo, eso, con, terminamos, risa, dijo, todos, así pozo, hombres, corderos, mujeres, pumas, zorros. Para siempre jamás. Por.
En el puente de mando se habían quedado un momento mirando, muy de soslayo, claro, a su capitán. Nunca así.
Kotcheff volvió a la carga tras el cruce entre dos ballenas que trataban, muertas bien muertas, de vengarse con el Capitán Constante que nada tenía que ver, ¿o sí?:
-¿Podremos saber sobre qué mierda escribían ésos?
Moro, sin prisa, acomodó su cuerpo de una robustez contenida por horas de gimnasio cuando estaba en tierra, se acomodó disponiéndose a contestar. Una vez encontrada la posición, la ancha espalda contra un mamparo, las piernas abiertas a la altura de los hombros, la testuz un tanto agachada, como para embestir, respiró profunda, pausadamente. Miró hacia el mar, lo recorrió con los ojos, se detuvo en algún detalle invisible para los demás, dejó la mirada entre las olas. Y como ciego. Y como si no contestara, contestó. Quizás como quien habla sueño adentro. En voz baja, sin énfasis:
-Siempre de lo mismo escribían.
Juan Bautista Duizeide nació en Mar del Plata en 1964, vive en una isla de Tigre. Como piloto de la marina mercante, navegó en buques de ultramar por el Atlántico, el Pacífico, el Mar del Norte y el Báltico. Posteriormente se dedicó al periodismo cultural. Publicó notas sobre literatura y música en las revistas Siwa, Carapachay, El río sin orillas, Sudestada, La Pulseada y Humo. Colaboró asimismo con notas, crónicas y cuentos en los diarios Página/12, Clarín y La Nación. Fue editor de Puentes, revista especializada en historia reciente y derechos humanos. Obras publicadas: Kanaka, Lejos del mar, La canción del naufragio (novelas); Contra la corriente (cuentos); Alrededor de Haroldo Conti, Desierto y Nación I (ensayos), entre otras. Realizó la antología Cuentos de navegantes, para la cual tradujo cuentos de Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant, Stephen Crane y Anatole France.